Alfredo Argilés
Las gallinas ponen huevos para reproducirse. Al igual que hacen los patos, los avestruces, los salmones y las sardinas. Y no lo hacen las personas, ni las ballenas, ni otros muchos mamíferos. La ciencia asegura que los huevos existen porque era necesario preservar el medio líquido para que el embrión se desarrollase con seguridad, a cubierto de las inclemencias del tiempo y otros agentes externos que lo malograsen. Seguridad que se acrecienta cuando la cáscara que lo conforma es de sólida consistencia y en su interior la madre ha instalado toda una despensa a disposición del nasciturus.
Parece razonable pensar que la apropiación de los nutrientes que contienen los huevos es tan antigua como los huevos mismos, y fuese el astuto ladrón cualquier bicho que se moviese. Y entre los bichos más peligrosos sobresalía el humano, que los contempló como fuente de vida desde la más lejana prehistoria. Allí donde había un huevo, existía un predador que lo deseaba.
Pero una cosa es robar los huevos en el nido ajeno y la otra hacer de ellos una fuente organizada de riqueza, y aun más, base de una culinaria que puede ser sencilla, casi primitiva, o elevarse a las alturas de las grandes creaciones gastronómicas.

Yema de huevo.
Los cocineros señalan que no hay salsa mejor que el huevo crudo, que posee ligereza a la vez que alimento, y que unta, protege, suaviza, e incorpora su sabor sin ocultar el que cubre. Admírense los huevos pasados por agua –solo pasados- cuando son mojados con una brioche, el rebozo de un pescado, o esa impensable sutileza que es la salsa mahonesa y sus derivadas, la holandesa, la bearnesa …
Si los freímos batidos obtenemos la tortilla, huérfana de acompañantes o completada con patatas, o pimientos, berenjenas, gambas, camarones, ajos o cebollas, y cualquier producto que el intelecto pueda deducir. Y si enteros, los inconmensurables huevos fritos, que hasta Velázquez admiró, ora con jamón, ora con chorizo o con un corte de tocino en nuestra clásica culinaria. Miles de huevos, cocidos, poché, recubiertos por cien salsas o cubriendo mil verduras. Rellenos o rebozados. Revueltos. A la plancha. A baja temperatura. Al horno. Y al microondas.
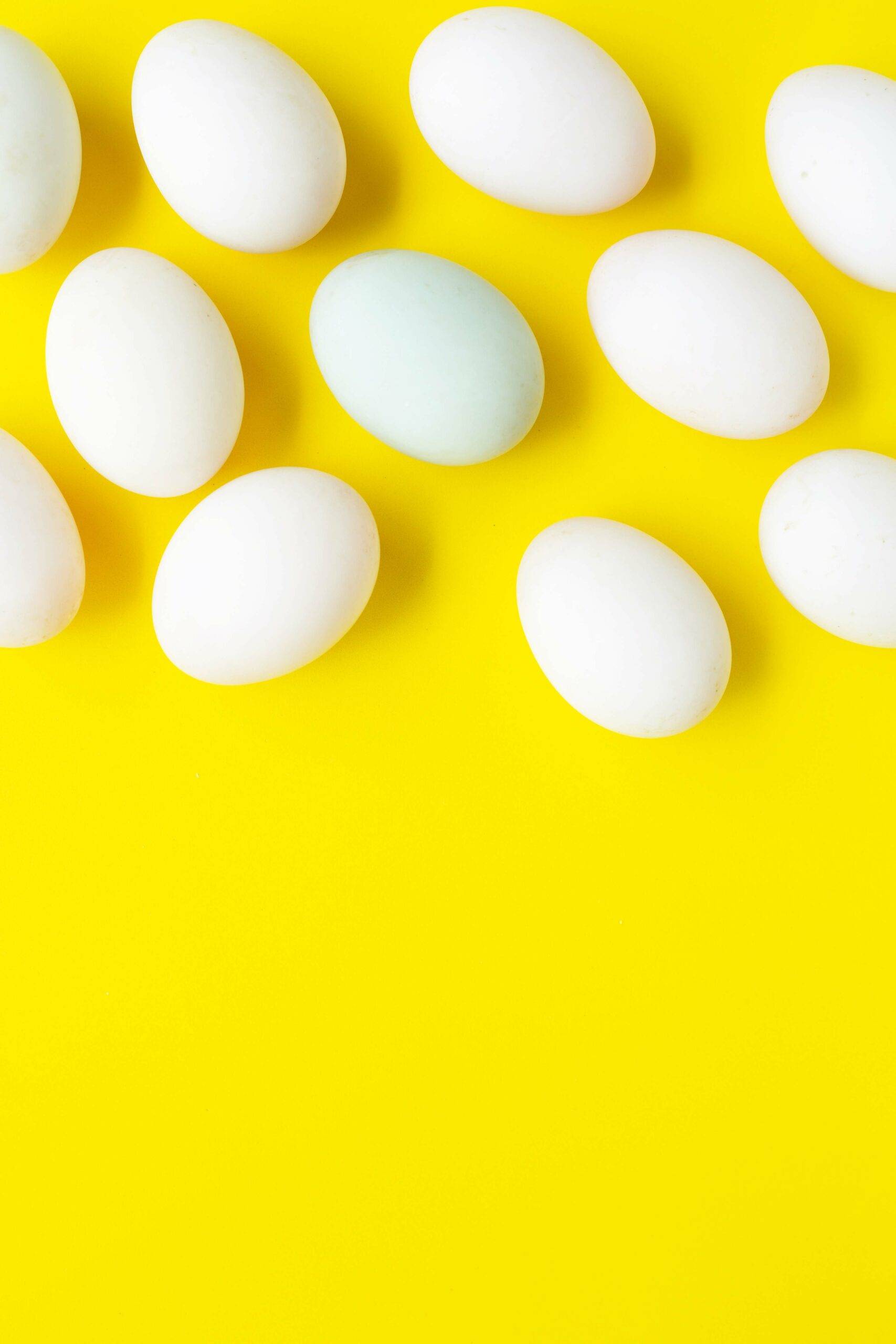
Muestra de huevos.
En todos los países y en todas las épocas. No conocemos restricciones religiosas para su consumo, excepto las que surgen por ayunos o abstinencias y por unas y otras cosas su consumo es alucinante. Se producen en el mundo más de sesenta millones de toneladas cada año, que a ojo de buen cubero deben significar unos cien mil millones de docenas, si todos fuesen de gallina, que no lo son.
Grandes de avestruz, pequeños de codorniz, medianos de pavo, más pequeños de pato, de tortuga y leo que en México hasta de mosquito, por no hablar de aquellos que cogemos de los caracoles o los infinitos de pescados, que se llevan la palma de finura y sabor. Al respecto, y como ejemplo a seguir, obsérvense las huevas aprisionadas que generamos con el esfuerzo del hombre y el sacrificio del atún.



